María Corina Machado: del fuego cruzado a la paz — 23 años de resistencia venezolana

Sección: Opinión
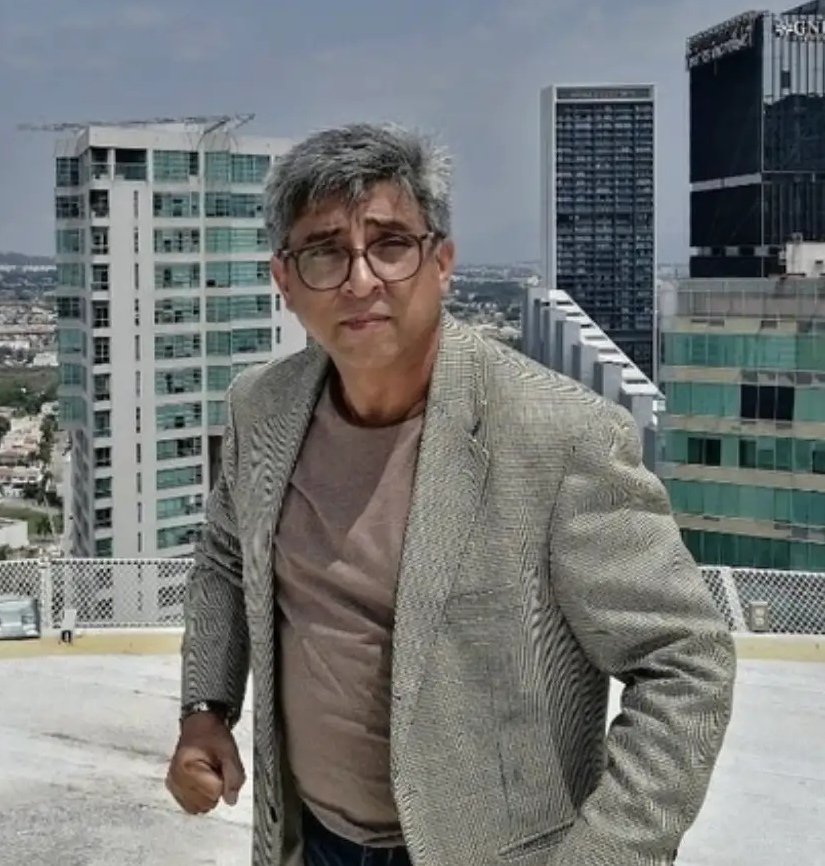
Publicado el 16/10/2025 —
Por Amaury Sánchez
**Nota editorial: Este artículo es una colaboración externa. Su contenido no necesariamente refleja la línea editorial de Ágora, pero lo publicamos porque consideramos importante abrir espacio a distintas miradas sobre los procesos políticos latinoamericanos. **
---
En el país donde los discursos se hicieron himnos y los himnos decretos, María Corina Machado se convirtió en la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.
Detrás del aplauso global hay una historia de dos décadas de confrontación, traiciones y persistencia. Una travesía política que comenzó con la ilusión bolivariana y termina, quizás, con un respiro de esperanza para una nación exhausta.
2002–2013: El ascenso del chavismo y el nacimiento de la disidencia
El 11 de abril de 2002, el golpe fallido contra Hugo Chávez marcó el principio de la fractura venezolana. La promesa de una “revolución bolivariana” que pretendía dignificar al pueblo se transformó en una maquinaria de control político, alimentada por los altos precios del petróleo y el culto al líder.
En ese contexto emergió María Corina Machado, una ingeniera formada en la Universidad Católica Andrés Bello y con estudios en la Universidad de Yale. En 2002 fundó Súmate, una organización ciudadana que fiscalizaba procesos electorales y promovía la transparencia. Por ello fue acusada de “traición a la patria” por recibir financiamiento de la NED (National Endowment for Democracy).
Su primer acto de irreverencia fue aceptar en 2005 una invitación de George W. Bush a la Casa Blanca, lo cual bastó para que el chavismo la señalara como enemiga del pueblo. A partir de entonces, su destino quedó sellado: sería la voz incómoda del poder.
2013–2018: De Chávez a Maduro, del carisma a la coerción
La muerte de Hugo Chávez en 2013 no significó el fin del régimen, sino su mutación. Nicolás Maduro heredó un país dividido, una economía moribunda y una institucionalidad quebrada. Machado, para entonces diputada, denunció el fraude electoral y la ilegitimidad del sucesor.
Fue despojada de su curul, inhabilitada políticamente y acusada de conspiración. En lugar de exiliarse, decidió recorrer el país, impulsando el movimiento Vente Venezuela, que se convirtió en la expresión más coherente del liberalismo democrático frente a la hegemonía del Estado-partido.
Entre 2014 y 2018, Venezuela vivió su primavera frustrada. Las protestas masivas dejaron cientos de muertos y miles de presos. La comunidad internacional miró, lamentó y archivó comunicados. Machado, sin recursos y sin partido legalmente reconocido, siguió hablando de libertad cuando ya nadie creía en ella.
2019–2022: El espejismo del “interinato” y la diplomacia del desencanto
Con el ascenso de Juan Guaidó en 2019 como “presidente interino”, una parte de la oposición apostó a la presión internacional. Estados Unidos y Europa lo reconocieron oficialmente, pero el tiempo y la división interna desgastaron el proyecto.
Machado, crítica del interinato, advirtió que “no se negocia con quien ha destruido la República”, lo que la marginó temporalmente de las alianzas mayoritarias, pero la mantuvo intacta ante la opinión pública.
Mientras tanto, el régimen de Maduro consolidó su control mediante alianzas con Rusia, Irán, Turquía y China, la dolarización de facto y el dominio sobre las fuerzas armadas. En el tablero global, Venezuela se convirtió en un enclave estratégico en el nuevo orden multipolar.
2023–2025: El retorno del liderazgo civil y el Nobel inesperado
El año 2023 marcó un punto de inflexión. La oposición, exhausta y fragmentada, convocó elecciones primarias. Contra toda predicción, María Corina Machado arrasó con más del 90% de los votos. Sin embargo, el régimen impidió su inscripción presidencial alegando “inhabilitación administrativa”. Lejos de retirarse, Machado transformó su exclusión en capital político. Recorrió el país, unió a sectores dispersos y, sobre todo, recuperó la fe de los ciudadanos en una causa democrática.
La imagen de una mujer desarmada desafiando a un Estado autoritario recorrió el mundo.
Y en 2025, el Comité Noruego del Nobel reconoció esa lucha con el Premio de la Paz, destacando su “valentía civil y compromiso con la transición democrática pacífica”. El simbolismo fue inmediato: una venezolana, en tiempos de censura y exilio, recibía el mayor reconocimiento moral del planeta.
Impacto geopolítico: entre la admiración y el recelo
El Nobel a Machado reconfigura el equilibrio diplomático latinoamericano: Washington y Bruselas lo celebraron como un triunfo de los valores democráticos. Rusia, China e Irán lo interpretaron como una provocación occidental. Cuba y Nicaragua reaccionaron con cautela, temiendo que el viento moral alcance sus costas. En América del Sur, Brasil y Colombia se vieron forzados a redefinir su discurso de “no intervención” ante un hecho que ya trasciende fronteras.
En términos estratégicos, el Nobel introduce un nuevo actor moral en la mesa: una figura con legitimidad ciudadana y reconocimiento internacional que puede articular presión sin ejército ni sanciones. Es la diplomacia de la dignidad frente a la geopolítica del petróleo.
Venezuela ante su destino
En el terreno interno, el régimen se debate entre la represión y la negociación. La economía, dolarizada y desigual, sostiene un precario equilibrio. La sociedad civil, empobrecida pero conectada digitalmente, se reanima con la noticia.
Machado, sin un cargo público ni una estructura partidista formal, encarna el liderazgo moral más potente desde la independencia. Su reto será convertir el aplauso internacional en acción política sin provocar una respuesta violenta del régimen. El Nobel puede ser su escudo… o su cruz.
Epílogo: el símbolo y la historia
El Premio Nobel de la Paz rara vez cambia la realidad inmediata, pero cambia el relato. Y el relato es el primer terreno de batalla de toda dictadura. Cuando el mundo reconoce a una mujer que fue perseguida, censurada y proscrita, está reconociendo también a un pueblo que sigue esperando el amanecer.
María Corina Machado representa hoy lo que alguna vez fue Lech Wałęsa en Polonia o Liu Xiaobo en China: una conciencia en resistencia. Y quizás, en el fondo, eso sea la paz: no la quietud, sino la perseverancia frente al miedo. Porque cada dictadura, tarde o temprano, se derrumba no por las armas, sino por la vergüenza. Y Venezuela, con su Nobel en el corazón, ha comenzado a recordar cómo se escribe la palabra libertad.
Aún no hay comentarios en este artículo.
Para comentar debes estar registrado o iniciar sesión.
RegistrarseArtículos relacionados

Venezuela en “custodia”: cuando la democracia llega escoltada por portaaviones
Entre la justicia y el petróleo, Washington vuelve a confundir transición con...

Cuando la experiencia deja de ser coartada
Hay cargos públicos donde la experiencia suma. Y hay otros donde, pasado...
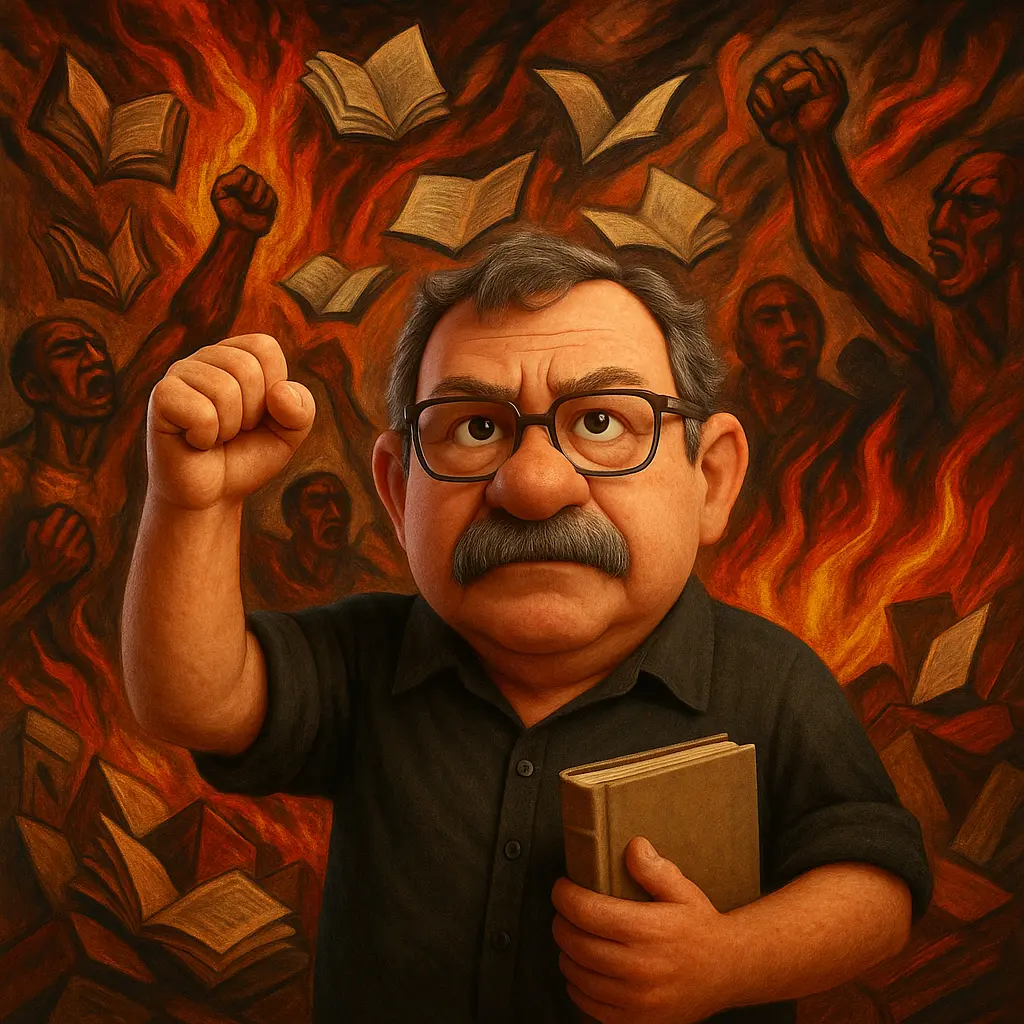
Atacar a Taibo es hacerle el juego a la derecha
NOTA EDITORIAL: Las opiniones vertidas en este artículo reflejan exclusivamente la opinión...