La disputa por el agua: por qué México necesita una nueva Ley General de Aguas

Sección: El Gobierno de la 4T

Publicado el 04/12/2025 —
Por Marco Gutiérrez
@marcomx4t
En México, el debate por la nueva Ley General de Aguas se ha vuelto uno de los temas más estratégicos, más sensibles y más pospuestos de la agenda nacional. No es para menos: el país vive una crisis hídrica que ya no admite maquillaje.
Sequías que se repiten cada año con mayor intensidad, ciudades que se quedan sin agua por días o semanas, acuíferos agotados, infraestructura colapsada, y comunidades enteras que viven bajo un régimen de racionamiento permanente.
Todo esto ocurre bajo una legislación que nació en 1992, en la época dorada del neoliberalismo, cuando el agua fue convertida en un insumo económico más en vez de apreciarse como un derecho humano.
La urgencia de una nueva ley no es un capricho político ni una moda ambientalista. Es una necesidad histórica. En 2012, la Constitución reconoció el derecho humano al agua, pero ese derecho nunca fue armonizado en las leyes secundarias. Doce años después, seguimos rigiéndonos por un marco que prioriza las concesiones privadas, la asignación por criterios de mercado y la lógica de que “el agua debe ir a quien mejor pueda pagarla o gestionarla”. Ese paradigma ya no tiene cabida en un país que enfrenta una crisis climática global, que debe proteger sus recursos, y que se ha propuesto desmontar viejos modelos de explotación y privilegio.
LA DISCUSIÓN ACTUAL EN EL CONGRESO ES COMPLEJA PORQUE HAY DOS MODELOS DE PAÍS ENFRENTÁNDOSE SIN INTERMEDIARIOS
Por un lado, se encuentran los sectores sociales, académicos, técnicos y populares que impulsan una visión de gestión pública, comunitaria y sustentable del agua. Su postura es clara: el agua no puede seguir siendo tratada como mercancía. La prioridad debe ser el uso humano y doméstico, seguido por el uso ambiental y comunitario. La ley debe incluir herramientas para poner límites reales al acaparamiento, para revisar las concesiones, para garantizar la transparencia sobre quién extrae qué y para qué. También debe reconocer la participación de comunidades y pueblos en los procesos de decisión, algo que históricamente ha sido ignorado o reducido a meras consultas simbólicas.
Del otro lado, se encuentran los sectores empresariales y políticos que defienden la continuidad del modelo concesionado. Plantean que sin inversión privada no habrá infraestructura, que la “politización” del agua puede provocar ineficiencias, que los consejos comunitarios entorpecerían la gestión y que revisar las concesiones afectaría la “certeza jurídica”. Esa visión, profundamente tecnocrática y conservadora, insiste en que el problema no es el modelo neoliberal, sino la falta de inversión y la mala gestión local.
Ambas posturas representan visiones de país incompatibles. Y lo que hace este debate todavía más sensible es que también cruza las fronteras dentro de morena. Una parte del movimiento —la más ligada a las luchas sociales, a las comunidades y a la agenda ambiental— empuja por una ley radicalmente garantista. Otra parte —más cercana a la administración pública tradicional— prefiere una ley menos disruptiva que no genere choques con grandes actores económicos. La oposición, por su parte, ha aprovechado cualquier diferencia interna para sembrar confusión y presentarse como “defensora de la racionalidad”, cuando en realidad lo que protege es el viejo régimen de concesiones que benefició a unos cuantos durante décadas.
La pregunta central que define todo el debate es sencilla: ¿el agua debe ser un derecho garantizado por el Estado o un recurso distribuido según la lógica del mercado?
Quien se incline por la primera opción comprende que el agua, al igual que la salud o la educación, no puede depender del poder adquisitivo ni del capricho de actores privados que históricamente han acaparado recursos. También entiende que la planeación por cuencas, la supervisión de los acuíferos, la gestión sustentable y el combate a la corrupción son tareas que solo pueden fortalecerse cuando el Estado recupera rectoría.
Quien se incline por la segunda opción, quizá sin decirlo explícitamente, acepta la premisa de que el agua puede y debe ser objeto de lucro. Esa es la visión que permitió que empresas extractivas, refresqueras, mineras y agroindustriales recibieran enormes volúmenes de agua mientras comunidades enteras sufrían cortes diarios. Es la visión que naturalizó la idea de que algunas regiones no pueden vivir sin pipas privadas, o que algunas ciudades deben pagar tarifas cada vez más altas para sostener servicios que nunca mejoran.
LA DISCUSIÓN NO ES TÉCNICA: ES ÉTICA Y POLÍTICA.
Durante años, los gobiernos neoliberales disfrazaron esta discusión bajo un lenguaje técnico para evitar que la ciudadanía entendiera lo que estaba en juego. Hoy, la crisis climática y las desigualdades acumuladas lo han dejado en evidencia: México necesita una Ley General de Aguas que proteja a la gente antes que al negocio. Que reconozca la participación de las comunidades. Que ordene el territorio con criterios ambientales y de justicia social. Que acote el poder de quienes, durante décadas, han abusado de la opacidad para beneficiarse de un recurso que es de todas y todos.
No es momento de medias tintas ni de paliativos. La 4T tiene la responsabilidad histórica de impulsar una ley que rompa con tres décadas de injusticias hídricas. Un modelo de agua que sirva a las personas y no a las corporaciones. Una política que mire hacia el futuro y no hacia los intereses de siempre.
El agua es el próximo gran campo de disputa política en México —y en el mundo—. Lo que se decida hoy definirá la calidad de vida de las próximas generaciones. No se trata solo de administrar escasez, sino de construir un país donde el acceso al agua deje de ser un privilegio y se convierta, por fin, en un derecho humano plenamente garantizado.
Aún no hay comentarios en este artículo.
Para comentar debes estar registrado o iniciar sesión.
RegistrarseArtículos relacionados

La complejidad del problema del campo en México
En los últimos días, trabajadores del campo han salido a las calles...

El enemigo: la derecha dentro de la 4T
Morena ha venido abriendo cada vez más sus puertas a representantes del...
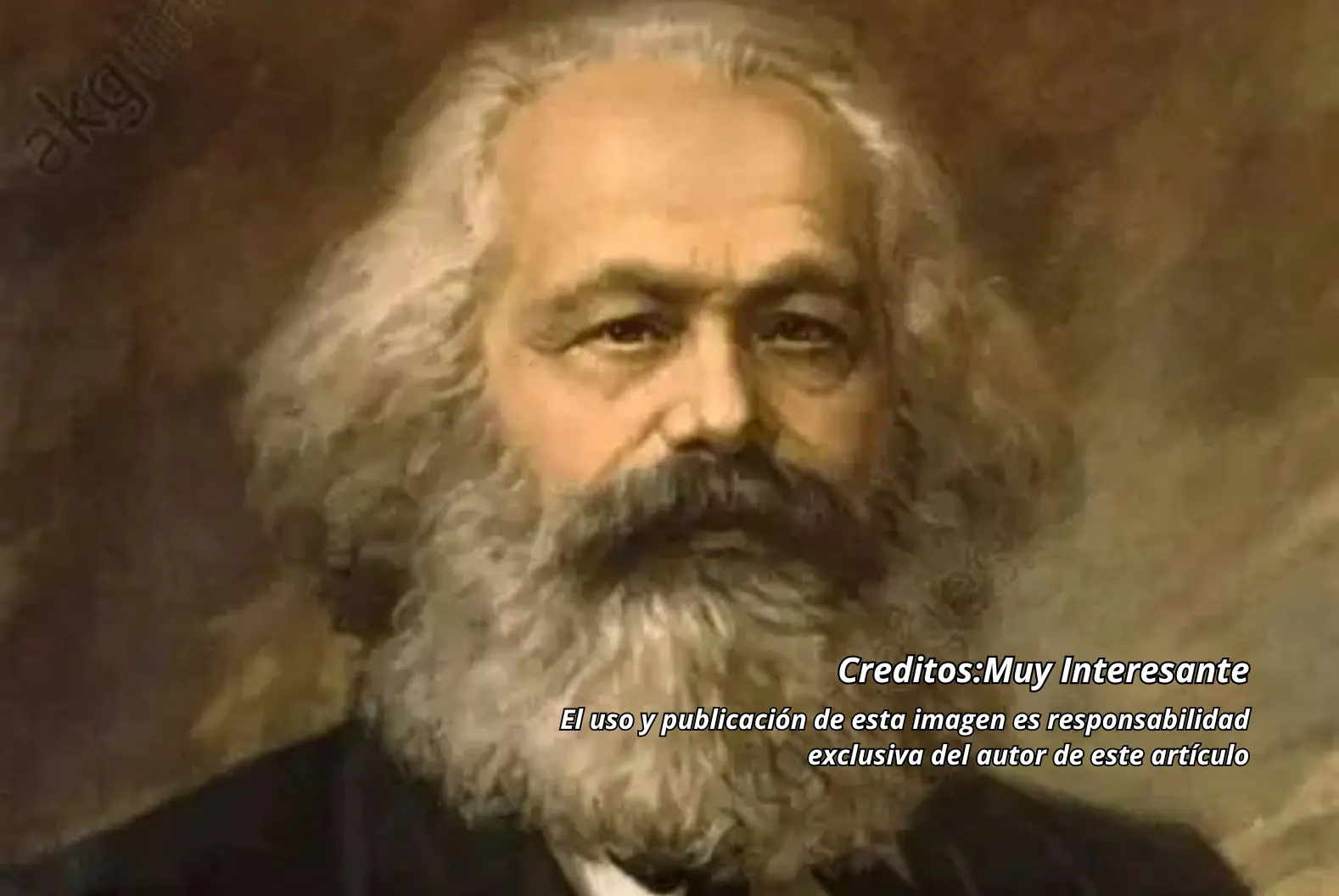
HACIA LA DIGNIDAD DEL TIEMPO: PORQUÉ MÉXICO NECESITA REDUCIR LA JORNADA LABORAL A 40 HORAS SEMANALES
En el año de 1961, la Unión Soviética planteó una reforma radical:...